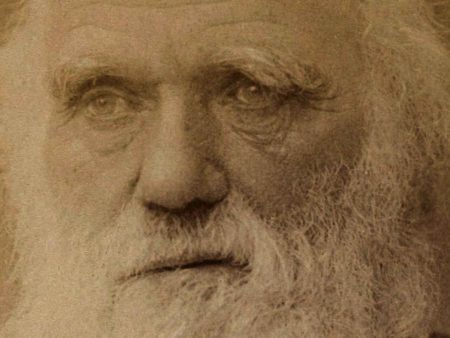Por primera vez en décadas, el Estado argentino cede el control de una de las variables más sensibles de su economía: el Tipo de Cambio. Es el fin del mercantilismo que dio origen a un Estado intermediario e inducente de la actividad privada con altísimos costos existenciales. La disyuntiva era bajar drásticamente impuestos o salir a un modelo como el propuesto, liberando el tipo de cambio, previo a un apoyo financiero externo. Se eligió el camino más fácil, como siempre.
El presidente Javier Milei ha activado la Fase 3 de su plan de estabilización macroeconómica con un giro radical que redefine la relación entre el sector público y el privado: una flotación administrada del dólar que deja atrás el cepo, los tipos múltiples y la discrecionalidad estatal. Se eligió no destruir el gasto público y poner un paraguas al rumbo de pérdida de divisas vía una balanza comercial, que desde enero empezó a hacer agua y que, gracias al intervencionismo del Estado en materia de Derechos de Exportación, evitó el rojo incentivando al campo y economías regionales a mediados de febrero pasado. Se la veía venir y lo evitó ganando tiempo hasta el ingreso de dólares vía FMI. Cuidado, con este modelo de flotación, el Tipo de Cambio puede ser mas cercano a la banda inferior que a la superior, y con ello, encontrar otro problemas mayor, la falta de incentivo a la exportación.
En esencia, la Argentina inicia un experimento de liberalización ordenada, en donde el mercado –y no la política– comienza a decidir el precio del dólar. Es un cambio profundo, no solo en lo técnico, sino en lo filosófico: el Estado deja de ser árbitro y jugador para convertirse en un regulador minimalista, sólo dispuesto a intervenir si el valor de la divisa escapa a una banda de flotación previamente definida. En teoría y trasladando la responsabilidad del futuro al sector privado.
En el marco del nuevo paradigma económico inaugurado por la administración Milei, el comercio internacional –particularmente aquel sustentado en las actividades primarias exportadoras como la agroindustria, la pesca, la energía y la minería– adquiere un rol protagónico en la arquitectura productiva nacional. La reciente liberalización cambiaria, (a diferencia de la liberación) , operando en una franja móvil entre los $1.000 y $1.400, no constituye una mera flexibilización operativa, sino una cesión deliberada de soberanía regulatoria a favor de una racionalidad de mercado, donde es el exportador/importador quienes determinan, en función de variables internas y externas, el momento y el volumen de su liquidación. Se teme por un desincentivo mayor a la explotación y consecuente liquidación de divisas cayendo el modelo a una recesión preocupante.
La presencia estatal, reducida a intervenciones excepcionales, abandona su tradicional carácter estructurante y se reconfigura como actor fuera de bandas. Esta apuesta audaz, aunque respaldada en el corto plazo por un inédito andamiaje financiero y la validación del FMI, inaugura un sendero cuyo desenlace es incierto y potencialmente disruptivo: la apertura gradual –y quizás inexorable– del mercado de bienes y servicios, con la consecuente exposición de la industria nacional a una competencia internacional que ha evolucionado tecnológica y productivamente a una velocidad que la Argentina, empantanada durante décadas en debates ideológicos estériles sobre el rol del Estado y la justicia social, no supo acompañar.
En este contexto, los sectores industriales locales, aquejados por una presión fiscal desmedida, una infraestructura precaria, una legislación laboral rígida inviable, baja calificación del capital humano y un mercado interno exhausto sin demanda ni poder adquisitivo, enfrentan un desafío existencial. Para muchos, esta apertura representa no una oportunidad, sino la antesala de una desindustrialización irreversible. El empresario argentino, habituado a operar bajo regímenes de protección y subsidio, se ve compelido ahora a competir en un escenario global sin las herramientas mínimas de supervivencia. Y en esa asimetría estructural radica el temor profundo: que la integración con el mundo, en lugar de elevar la vara competitiva, termina sepultando lo poco que queda de un entramado productivo que, en otros tiempos, fue orgullo nacional pero que hoy, parece alejada de esa competitividad que tenía.
Modificar de un día para otro un esquema, seguramente será un verdadero caos para determinados sectores, que difícilmente puedan adaptarse al cambio. La industria naval luchará por eso, pero no atrás la industria pesquera, que hoy paga costos altísimos en dólares y sin embargo comparte los mismos precios internacionales de lo que produce. La ecuación tiende o a readaptar sus costos o a quedar paralizada fuera de mercado con rentabilidad prejuiciosamente negativa. Se vienen momentos duros para la actividad, al margen de pasar a tener un Tipo de Cambio algo más competitivo (entre $1250/$1300), con eso solo, no alcanza.
El Gobierno entrega así una de sus principales herramientas de control, apostando a que el equilibrio surja no del mandato, sino del intercambio. En esa lógica, el dólar se convierte en una señal de precios auténtica, no distorsionada, que permite a importadores y exportadores encontrar su punto de convergencia. Se trata, en definitiva, de un sinceramiento: si el dólar no refleja el valor real de la economía, no hay inversión ni comercio posible.
Este rediseño macro no se limita al mercado cambiario. La ingeniería incluye un sendero de superávit fiscal, metas más exigentes que las pactadas con el FMI y una base monetaria comprimida al mínimo. Es la construcción de un nuevo contrato económico: sin emisión espuria, sin déficit financiado con inflación, sin arbitrajes artificiales. A cambio, el sector privado recibe un horizonte de reglas más predecibles, aunque aún incierto en su aplicación política. La reforma laboral, previsional y tributaria parecen cosas intocables, serán el punto de fuga de un esquema que se anuncia como beneficioso e inédito, pero tiene la misma arquitectura de los finales caóticos del pasado.
Con la flotación del dólar, el Estado transfiere poder. Y lo hace conscientemente. Deja en manos del mercado la responsabilidad de definir los equilibrios, asumiendo el costo político de haber sido por décadas un emisor compulsivo, un fijador de precios y un actor omnipresente. Lo que emerge es una economía menos estatal, menos subsidiada, menos dirigida, pero también más expuesta a los riesgos de la competencia global y a las asimetrías internas. ¿La producción y la industria esta preparada para este cambio?.
La apuesta es clara: blindar reservas, bajar la inflación por escasez de dinero, incentivar la inversión productiva y acelerar la liquidación del agro. Cosas sencillas pero que con un marco del Tipo de Cambio actual, será solo una expresión de deseos. El ordenamiento del tipo de cambio, junto al equilibrio comercial, conforman el nuevo ancla nominal. Pero para sostener ese edificio aún faltan reformas clave: un sistema tributario más simple y menos distorsivo, una reducción real del gasto público, y un reordenamiento del régimen laboral y previsional que combine sostenibilidad con justicia. Pero, el gobierno olvidó nuevamente en un sector privado que no puede competir con el mundo, porque no recibe el mismo trato de variables de costos y el acceso a modelos de financiación acordes. Ahora bien, si ese margen que dejará el nuevo Tipo de Cambio se desvanece con una estructura de costos que indexe por IPC, nada habrá cambiado, todo jugará un peldaño más arriba en un esquema inflacionario.
El resultado al fin, podría ser más destructivo que evolutivo. El tiempo lo dirá en el corto plazo. Sin descartar, como lo indicamos hace mucho tiempo (incluso antes que las actuales autoridades políticas y económicas asuman, el 26 de noviembre de 2023), acerca del gatopardismo del modelo argentino. (que todo cambie para que nada cambie).
Argentina ingresa así en una nueva fase. Milei la llama “Fase 3”, pero bien podría llamarse “El Mercado como Rector”. El dólar, ese termómetro nacional de confianza y temor, deja de ser un símbolo de fuga y se convierte en una brújula de equilibrio. Si el plan prospera, no será por la fuerza del relato, sino por la coherencia de los hechos.
Desde este lunes, la economía argentina ha ingresado en una nueva fase donde los fundamentos discursivos han sido desplazados por la crudeza de los balances contables. Ya no es el Estado quien orienta los precios ni modula los equilibrios del sistema: es el mercado, en su versión más descarnada, el que impone sus propias reglas, no exentas de distorsiones, asimetrías y consecuencias no deseadas. Este viraje representa mucho más que un simple cambio de políticas: es la instauración de un régimen de racionalidad económica que abandona el paradigma interventor para abrazar una lógica de autorregulación casi dogmática. Sin embargo, esta mutación estructural, aunque defendida con una pretensión de coherencia intelectual, exhibe vacíos operativos difíciles de ignorar. Ningún modelo económico puede sostenerse sin una arquitectura tributaria sólida, un marco laboral funcional ni una institucionalidad jurídica previsora. En este diseño, esas dimensiones aparecen desdibujadas, lo cual compromete seriamente su capacidad de perdurar. La sostenibilidad del esquema no depende de una voluntad ideológica, sino de una ecuación aún irresuelta: la brecha entre el tipo de cambio de cierre del viernes y las expectativas que el mercado construirá a partir del lunes. En esa diferencia, que es tanto financiera como política, se juega la viabilidad de todo el experimento.
Nace un nuevo régimen económico: El poder cambia a manos del privado, y la pregunta de fondo es: ¿Está preparado el sector privado para estos cambios?. El gobierno sí, como el 21 de marzo de 1991 con la Ley de Convertibilidad del Austral (formalmente, Convertibilidad del Austral, Ley Nro. 23 928), aprobada en el Congreso de la Nacion el 1 de abril de ese año, por iniciativa del ministro de Economía Domingo F. Cavallo, con el presidente Carlos S. Menem. Tenía toda la Federal Reserve atrás y pulsear contra ella era inviable, después llegaron las privatizaciones e inversiones. Argentina barrenó hasta su derogación despues de once años en el 2002.
Paralelamente, aquella gesta, se asemeja a la visita programada para mañana lunes 14 de abril de 2025, del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien llega a Buenos Aires en una visita sorpresiva que generó expectativas en el entorno presidencial. Será recibido a las 13.30 por el presidente Javier Milei, en un encuentro que responde al interés del funcionario por explorar oportunidades de inversión en el país y adentrará en los compromisos que asume Argentina frente al desembolso de los organismos de crédito que responden a un fuerte gesto de la Casa Blanca.
Bessent no viaja solo. Lo acompañan Matt Schlapp, presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC); Soledad Cedro, directora general de CPAC Argentina; y Rod Citrone, destacado empresario norteamericano, fundador de Discovery Capital Management y uno de los propietarios del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers. Citrone, cercano al secretario del Tesoro, estaría evaluando inversiones por más de 5.000 millones de dólares en la Argentina, cifra que podría ser incluso mayor, según deslizan fuentes cercanas.
La visita fue coordinada directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien Bessent mantiene una comunicación fluida. De hecho, habría sido el propio funcionario estadounidense quien consultó si su presencia sería de ayuda, a lo que Caputo respondió afirmativamente.
El viaje coincide con un contexto favorable para el gobierno argentino: el reciente acuerdo alcanzado con el FMI, el respaldo financiero del Banco Mundial y el BID, y el inicio de la implementación de las acciones previas pactadas con el Fondo, entre ellas, la flotación del tipo de cambio oficial dentro de bandas y la eliminación de restricciones del cepo cambiario.
Desde el entorno de Bessent no descartan futuras visitas. La consultora Tactic —representada por Cedro y Barry Bennet— mantiene conversaciones con el funcionario para asegurar su participación en un evento empresarial previsto para mediados de año en Buenos Aires.
Scott Bessent ocupa un rol clave en la administración económica de Estados Unidos. Como secretario del Tesoro, es el principal responsable de las políticas financieras, tributarias y económicas del país, además de ocupar el quinto lugar en la línea de sucesión presidencial. Su interés en Argentina no solo tiene peso económico, sino también político y estratégico.
Como siempre, se expone al criterio del lector, que no son 4 los puntos cardinales como tampoco 7 los colores del arco iris, dejando las consideraciones de ésta temeraria dinámica, a su juicio, sugiriendo que no la desconozca… esta es una opinión más, de la que puede o no estar de acuerdo, solo el tiempo dirá a quien lo beneficie la razón.
By DMC