Demanda sostenida, precios firmes y una zafra que “no espera”: el cóctel perfecto para recortar horas de navegación, descarga y alistamiento. La industria no puede permitirse confundir eficiencia con apuro. En el mar, el límite se llama vida humana.
Desde hace dos años, el calamar se consolidó como la especie vedette del Atlántico Sur: demanda sostenida, valores firmes y una expectativa que se renueva con cada parte de pesca, como lo fue y como lo es la zafra de langostino. Ansiedad, vehemencia, espíritu competitivo, ambición (desmedida de algún participante) y saber que cuando la especie está para pescar, se pesca. Ese contexto virtuoso —que sostiene actividad, empleo y divisas— trae, sin embargo, un efecto secundario tan silencioso como persistente, la aceleración de los tiempos operativos. Y cuando un sistema se acostumbra a “ganar horas” en cada escala, la eficiencia puede convertirse, sin que nadie lo declare, en una carrera contra el reloj y otras veces contra las reglas.
El espíritu de esta nota no es la crítica. Es la obligación de poner en palabras una evidencia que en muelles y a bordo se conoce de memoria, cuando se compite por sostener la mayor cantidad de mareas con el menor tiempo ocioso —apurar alistamientos, acortar descargas, ajustar ventanas meteorológicas, reprogramar mantenimientos, forzar ritmos de faena— muchas veces se alinean variables que, si no se gestionan con disciplina, orden y protocolos de seguridad, rozan el siniestro. La industria pesquera trabaja con decenas y centenas de toneladas por maniobra; en ese mundo de acero, tensión y potencia, el cuerpo humano es lo más frágil de toda la cadena.
Hay episodios cotidianos que rara vez trascienden. “Hechos menores”, se los suele llamar, un barco a la deriva, una maniobra apurada, un barco que se toca con otro y rompe todo a su paso, una orden confusa, un cable mal tomado, un descanso recortado, un repuesto que “aguanta una marea más”, una inspección postergada con el espíritu de tratar a la Autoridad Marítima como un esquema que imposibilita la producción -como habitualmente se le exige a cada inspector- porque “hoy hay que salir”. Trabajar frenéticamente 15 o 16 horas al día y sostener ese ritmo genera stress, cansancio y condiciones que desalientan la seguridad a bordo como la convivencia.
Aislados, parecen anécdotas del oficio. Pero la experiencia marítima enseña lo contrario, lo grave no suele nacer de un único error, sino de la sumatoria. La concatenación de omisiones pequeñas —más la presión de producir, más la tensión ambiental, más el desgaste físico— es lo que deja a la integridad humana en el límite.
En esta zafra, la presión es doble. Por un lado, el incentivo lógico de pescar más cuando se sabe que el recurso “hoy está” pero mañana puede correrse, profundizarse o desaparecer de la mano. Por otro, el sistema completo empuja: compromisos comerciales, expectativas empresarias, demanda internacional, logística de plantas, cupos de muelle, disponibilidad de camiones, ventanas de descarga. Las empresas buscan rentabilidad porque para eso existen; el problema aparece cuando esa lógica se vuelve, en la práctica, un argumento para recortar etapas de seguridad que no admiten atajos.
Un punto especialmente sensible es el mantenimiento y la puesta a prueba previa a la primera zarpada. En algunos casos, la dinámica de temporada termina comprimiendo controles que deberían ejecutarse con holgura. No es un secreto en el ambiente que hay buques que pasan 6 meses amarrados y recién en las 72 horas previas se completa personal clave de máquinas y mantenimiento, con todo lo que de ello se desprende, equipos que no se “caminan” a tiempo, sistemas que no se prueban bajo carga real, rutinas que se inician con apuro, diagnósticos que se hacen en simultáneo con la presión de partir, el oxido natural del ambiente en sistemas de arrastre, guinches, cables, engranajes, falta de aceite, grasa, acondicionamiento, etc., etc., etc. La pesca no espera, pero la seguridad tampoco.
La omisión de una variable —por propia operativa o por caso fortuito— puede ser suficiente para empujar a un incidente. Cuando se omiten dos o tres, el riesgo se multiplica. Y aun así, la vida portuaria suele naturalizar escenas que, vistas desde afuera, resultarían inverosímiles.
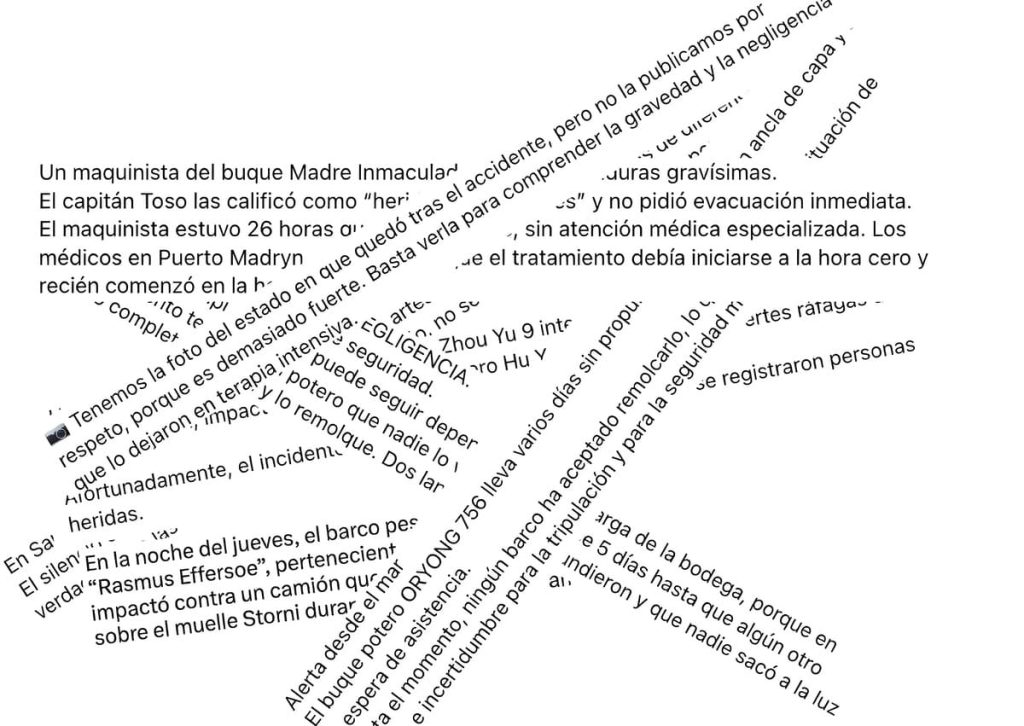
Ayer, por ejemplo, el buque pesquero Rasmus Effersoe protagonizó en Puerto Madryn una colisión insólita al atracar, impactó contra un camión y contra el propio muelle. Prima facie, suena desmedido, que un barco “choque un camión” parece una exageración o un absurdo. Pero ocurrió. Y la lectura responsable no es el chiste fácil ni el dedo acusador: es comprender que, en entornos de alta energía, inercia, y efectos indeseados cualquier desviación en la maniobra —viento, corriente, coordinación, máquinas, comunicación, apuro, fatiga— puede traducirse en daño material en segundos. En este caso, afortunadamente, sin poner en riesgo la vida humana.
No siempre hay final benigno. Existe una diferencia moral y operativa entre un incidente con daños materiales y un evento que compromete directamente la integridad física. Un tablero eléctrico que explota en sala de máquinas y quema partes esenciales de un maquinista —rostro, manos, cuerpo— no es una anécdota, es un drama. Y, frente a sucesos de esa gravedad, aparece otra zona incómoda que también merece decirse con precisión: cuando se habla de demoras prolongadas para la primera atención en tierra, no corresponde trasladar automáticamente la responsabilidad a la autoridad marítima. La cadena de respuesta empieza a bordo. Quien reporta, dimensiona, cuantifica y evalúa y solicita la asistencia. Si la situación es crítica, la prioridad debe ser activar de inmediato el pedido de evacuación —incluida la vía aérea— por la gravedad del cuadro. Sin embargo, en ocasiones se instala, por inercia o por una cultura equivocada, la idea de “seguir pescando como si nada”. Ese reflejo, en el mar, puede costar vidas o ejercer efectos perpetuos en el ser humano.
A esa presión productiva se le suman factores humanos que no son ajenos a la sociedad, pero a bordo se magnifican: conflictos, peleas, consumo problemático de alcohol o drogas. Nada de eso “inventa” la pesca; es parte del mismo tejido social. Lo particular del buque es que no hay distancia, no hay escape, no hay pausa: la convivencia es intensa, los turnos son duros y el margen para descomprimir es mínimo. La exposición mediática suele tratar estos episodios como extravagancias, como si los tripulantes fueran ajenos a los males comunes. En rigor, lo alarmante no es que exista el problema; lo alarmante es el modo en que se vuelve más peligroso por el encierro, el cansancio y el contexto de maniobras de alto riesgo.

La conclusión es tan simple como exigente, demanda, precios, presiones y metas jamás pueden justificar que se normalice el apuro. Eficientizar no es recortar seguridad. Reducir “tiempos muertos” no puede implicar multiplicar variables descontroladas. En el mar, el límite no lo fija el mercado: lo fija la vida humana.
La zafra de calamar 2026 será un desafío. Habrá metas por cumplir y dinero en juego, como siempre. Pero si algo debe quedar fuera de negociación es que ninguna marea, ningún parte de pesca y ningún contrato valen más que un tripulante que vuelve a puerto entero. Si el sistema hoy empuja a no tener eso en cuenta, entonces el sistema necesita corregirse, antes de que la sumatoria de “hechos menores” se convierta —por fin y tarde— en un siniestro mayor.







