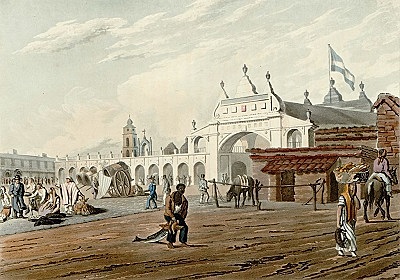En estos días aciagos, en que la Argentina abre sus fronteras a la importación con la ligereza de quien ignora las lecciones de la historia, mientras los Estados Unidos —ese altar del dogma liberal— perfeccionan mecanismos de proteccionismo cada vez más sofisticados, resulta inevitable interrogarse si no se asiste, estupefacto, a una grotesca inversión de la lógica contracíclica que alguna vez rigió la sensatez de las naciones.
Pero más allá de la circulación de mercancías y del arbitrio de los aranceles, el problema que subyace es de orden moral. No es el comercio el que cimenta la salud de un Estado, sino su fibra ética, la robustez de su arquitectura institucional y, por sobre todo, la calidad del temple cívico de sus ciudadanos. Esa es la médula de una república que aspira a perdurar. Y, sin embargo, es allí donde más se evidencia la fatiga estructural.
La balanza comercial, concebida como uno de los pilares fundamentales del andamiaje macroeconómico del programa instaurado en Argentina hacia fines de 2023, ha comenzado a evidenciar signos inequívocos de agotamiento desde los primeros compases de enero. Esta disfunción estructural reviste un carácter crítico, en tanto compromete la capacidad genuina del país para generar divisas, elemento vital para el sostenimiento de su autonomía financiera y el equilibrio externo.
La actual configuración del Tipo de Cambio —que, lejos de estimular las exportaciones, actúa como incentivo perverso a la importación— introduce una distorsión letal: promueve la salida neta de divisas en un contexto de fragilidad externa, erosionando de manera sistemática la competitividad del aparato productivo nacional. Esta combinación de atraso cambiario y apertura comercial desregulada ha precipitado una merma severa en las exportaciones, mientras se disparan las importaciones de bienes prescindibles, afectando de lleno la balanza de pagos.
Si bien la reciente suscripción a nuevos mecanismos de endeudamiento externo brinda una apariencia de solvencia transitoria, semejante alivio financiero resulta ilusorio y riesgoso. La disponibilidad de divisas obtenidas por crédito no reemplaza —ni puede hacerlo— la generación autónoma y estructural de dólares a través del comercio exterior y la economía real.
La generación sostenida de divisas debe ser entendida no como una mera variable económica, sino como un imperativo estratégico del Estado. Es una obligación indelegable, en defensa del patrimonio nacional, de la soberanía económica, de la estabilidad institucional y de la proyección autónoma de la República en el sistema internacional. Delegar esa responsabilidad en la volatilidad de los mercados o en la recurrencia cíclica del endeudamiento externo equivale a hipotecar el porvenir colectivo y a disolver, por omisión, los fundamentos mismos del Estado Nación.
Desde la óptica más rigurosa del análisis político-económico, se impone abandonar la superficialidad de los indicadores macroeconómicos para enfrentar el dilema esencial: la crisis de legitimidad del Estado argentino, cuyos pilares parecen erosionarse entre la desidia política, el entreguismo económico y la abdicación de toda voluntad de proyecto nacional. Porque cuando el rumbo se rige por la volatilidad del mercado y no por una visión estratégica del desarrollo, se entra en una zona de sombra: la de las decisiones sin nación.
La Argentina transita, una vez más, un umbral decisivo. De tener brújula —si es que aún persiste algún vestigio de norte político— ésta debería orientarse hacia un horizonte basado en la industrialización inteligente, la tecnificación del trabajo, la soberanía productiva y la construcción de un modelo que articule inclusión social con autonomía económica. No obstante, los pasos que se dan son erráticos, casi suicidas. El desmantelamiento progresivo del aparato productivo se profundiza en nombre de un tipo de cambio que prometía competitividad, pero que, liberado sin estrategia, se traduce en una apreciación del peso que asfixia al productor nacional y torna ilusorio todo esfuerzo de eficiencia.
La consecuencia es clara: lo que se presenta como modernización es, en verdad, el prólogo de una nueva dependencia. Una dependencia aún más perversa, porque ya no es solo financiera o tecnológica, sino cultural y política. El país, inerme, se ofrece a los intereses del capital transnacional mientras el mundo —ese mismo que predica las virtudes del libre mercado— blinda su industria, protege su empleo y preserva su dignidad social.
La deriva no es solo peligrosa: es obscena. En esta lógica invertida, la Argentina se encamina hacia el destino de una economía de servicios, despojada de industria, sin máquinas ni obreros, sin proyecto nacional. ¿Qué destino aguarda a aquellos que construyeron su existencia sobre el trabajo, la producción y la cultura del esfuerzo? ¿Qué república puede erigirse sobre los escombros de su sistema productivo?
La complicidad de la política con este vaciamiento ya no es tolerable. No hay república posible si se desmantela su clase trabajadora, si se destruye su empresariado nacional, si se entrega la soberanía económica a burócratas financieros sin arraigo ni responsabilidad social. Decirlo con crudeza no es un exceso: este rumbo no es solo erróneo. Es moralmente insostenible.
En este punto resuenan las palabras de Montesquieu: –si es que el Dr. Casella me permite citarlo-, » Las buenas leyes nacen de buenas costumbres, pero las buenas costumbres requieren un suelo fértil que debe cuidarse con esmero «. ¿Qué ocurre cuando ese humus cívico se agota? ¿Qué puede la ley cuando el ciudadano ha desertado de la virtud, y el poder es ejercido no para gobernar sino para saquear?
La apertura irrestricta de importaciones, en el marco de un país extenuado por décadas de corrupción estructural, no es una liberalización. Es una claudicación. No se trata ya de comercio, sino de poder. No se fomenta la competencia, sino la rendición del interés nacional ante la lógica impiadosa de corporaciones sin bandera y élites locales que no conocen patria más que su cuenta en el extranjero.
Contrasta con crudeza la actitud de naciones como Estados Unidos, que —pese a su retórica de libre mercado— no vacilan en cerrar filas, en subsidiar, en regular, en defender su base productiva cuando sienten amenazada su capacidad de autodeterminación. Lo hacen no por romanticismo patriótico, sino porque comprenden, como lo comprendieron los romanos, que sin trabajadores fuertes, sin industria propia y sin soberanía alimentaria, ninguna república resiste. No hay libertad sin pan. No hay dignidad sin producción. No hay ciudadanía donde solo hay dependencia.
Tanto Montesquieu como Maquiavelo, testigos de la decadencia de las ciudades libres, sabían que una república no puede sostenerse sobre la corrupción de sus costumbres ni sobre la banalidad de su clase dirigente. Cuando el sistema de representación premia la visibilidad antes que la virtud, cuando las leyes ya no castigan al corrupto sino que son diseñadas a su medida, cuando el pueblo descree tanto del Estado como de sí mismo, la república ha muerto, aunque la maquinaria institucional siga funcionando.
¿Puede, entonces, erigirse una nueva república sobre el mismo molde social que destruyó la anterior? Difícilmente. Porque el gobierno libre no es una ingeniería de instituciones, sino una ética compartida, un horizonte moral, una cultura política.
En el sector pesquero y la industria naval, la paradoja se repite con inquietante exactitud. Quienes condujeron a la actividad hacia su actual estado de inviabilidad —donde prácticamente nada resulta ya rentable— son, curiosamente, los mismos que hoy pretenden erigirse como artífices de su redención. No hay mayor cinismo que el de presentarse como salvador de una crisis que se ha contribuido activamente a gestar.
Lo cierto es que los síntomas de deterioro no son recientes, ni mucho menos inesperados. Desde esta misma tribuna, hace ya tiempo se advertía que los márgenes de rentabilidad no respondían a una lógica productiva genuina, sino a un andamiaje artificial sustentado en mecanismos financieros especulativos. Las utilidades derivaban no del esfuerzo operativo, sino de apuestas coyunturales: devaluaciones oportunistas, revalorizaciones contables y beneficios patrimoniales generados por la sobreexposición a stocks.
Se construyó, en suma, un espejismo de prosperidad que ocultaba la erosión del modelo real. Hoy, la factura llega con crudeza, y aún así, los responsables insisten en reciclarse como gestores de una solución que, por sus propios actos, les resulta moral y técnicamente inadmisible.
En tiempos de disolución, como advertía el propio Montesquieu, acaso sea más eficaz un poder fuerte —no por su autoritarismo, sino por su capacidad de reconstituir lo roto— que una democracia degenerada, vacía, cooptada por intereses transnacionales y un profundo esquema recaudador que hace inevitablemente deficitario cualquier esquema, e indirectamente lleva a saltar el cerco a cualquier empresa por el solo hecho de aferrarse a subsistir. Es un esquema maquiavélico, que sin dudas encontrará al país con un modelo distinto, carente de identidad y abocado al servicio, el resto de las actividades se irán apagando en la medida que el aire importador ahogue la producción, industria y manufactura exportadora.
Esto no es una apología del despotismo. Es un diagnóstico trágico: sin virtud pública, ni mercado ni ley podrán evitar el colapso. Y en esa escena terminal, abrir las fronteras en nombre de una ideología foránea, ajena a nuestra historia y a nuestra realidad, es como vestir de gala a un cadáver. No se le devuelve la vida. Solo se lo embellece para su funeral.
Como siempre, se expone al criterio del lector, que no son 4 los puntos cardinales como tampoco 7 los colores del arco iris, dejando las consideraciones de ésta temeraria dinámica, a su juicio, sugiriendo que no la desconozca… esta es una opinión más, de la que puede o no estar de acuerdo, solo el tiempo dirá a quien lo beneficie la razón.
By DMC