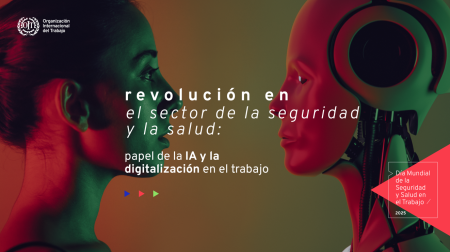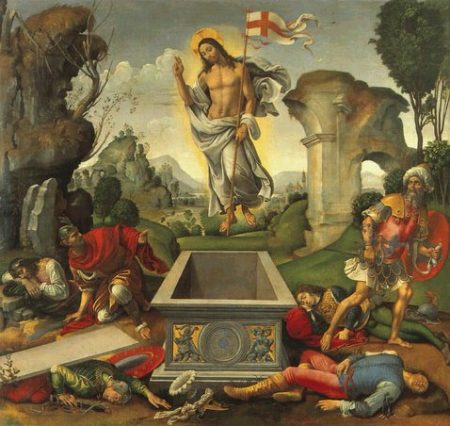Cada 1º de mayo, el mundo detiene su maquinaria simbólica para rendir homenaje al trabajador. Se recuerda la conquista de la jornada de ocho horas, la lucha por condiciones dignas, la construcción de derechos que hoy parecen elementales, pero fueron obtenidos con sangre y resistencia. Sin embargo, en este siglo XXI fragmentado, tecnológico y postindustrial, la figura del trabajador ya no se presenta como unívoca. El rostro del obrero ha sido suplantado por múltiples máscaras: el repartidor de plataformas, el freelancer creativo, el programador remoto, el cuidador no remunerado, el influencer agotado.
Las encendidas protestas que marcaron la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pusieron de manifiesto con elocuente urgencia la magnitud de los desafíos que plantea la globalización para los trabajadores. En una inédita confluencia de fuerzas, sindicalistas, ambientalistas, defensores de los derechos del consumidor y activistas por los derechos humanos articularon un mensaje contundente y sin ambigüedades: la era de las negociaciones comerciales orquestadas por élites tecnocráticas e intermediarios ineptos, a resguardo del escrutinio público y guiadas por el cálculo de intereses corporativos, ha llegado a su fin. La globalización, lejos de ser un proceso inexorable y neutral, ha alcanzado un punto de inflexión histórico. El porvenir se dirimirá en el espacio público, como un campo de disputa donde se definirán —con intensidad y consecuencias— los contornos de la economía global del siglo XXI.
Y en esta multiplicación de rostros surge una inquietud profunda: ¿quién sostiene hoy el sistema productivo? ¿El trabajador o el empresario? ¿Existen aún las clases sociales en su formato clásico, o hemos ingresado a un régimen donde la explotación se disfraza de autonomía y la servidumbre se maquilla como emprendimiento?
Frente a estas preguntas, resulta provocador volver la mirada hacia una obra que, desde el individualismo más radical, desafía los fundamentos de la justicia social: La rebelión de Atlas (1957), de Ayn Rand. Allí, los empresarios, científicos y genios creativos —hastiados de un mundo que les exige sacrificarse por los demás— deciden retirarse. Dejan de producir, de innovar, de sostener la civilización. Y sin ellos, el mundo se desmorona.
En la visión randiana, el verdadero motor de la historia no es el trabajador, sino el individuo creador, autónomo, competitivo. La solidaridad es una trampa; la igualdad, una ficción peligrosa. La sociedad, para Rand, no debe organizarse en torno a la redistribución, sino en torno a la excelencia individual y la propiedad privada como expresión de mérito.
El contraste con la tradición del 1º de mayo no podría ser más evidente. Karl Marx planteó que el trabajo es la fuente del valor, pero el capitalista se apropia del excedente que genera el trabajador (plusvalía), pagando solo lo necesario para su subsistencia. Así, el capital explota al trabajo, en una relación estructuralmente desigual que reproduce la acumulación del capital a costa del trabajador.
Mientras la historia del movimiento obrero celebra la colectividad organizada, los derechos conquistados, la protección estatal y la equidad social, Rand construye un imaginario donde el Estado es opresor, el trabajador es carga y el empresario, una figura casi divina. Dos polos que, más que oponerse, se necesitan para desenmascarar sus límites mutuos.
Porque en realidad, ni la mitología obrera del siglo XX ni la fantasía neoliberal del XXI pueden, por sí solas, explicar el presente. Hoy el trabajador no tiene sindicato, pero tampoco tiene jefe; tiene autonomía, pero sin salario mínimo ni vacaciones. El empresario tampoco es solo un magnate con traje; puede ser un joven programador con una idea disruptiva y cero estructura. Pero esta aparente disolución de roles es una ilusión: el sistema sigue funcionando gracias a millones de personas invisibles que sostienen la logística, el cuidado, la moderación de contenido, el soporte técnico.
En la raíz de cada conflicto laboral no resuelto late una verdad incómoda: sin respeto mutuo, no hay salida viable. No hay productividad sin diálogo. No hay trabajo digno sin sustentabilidad economica. No hay futuro para ningún sector si se siguen defendiendo intereses parciales como si fueran verdades absolutas. Verdaderas hordas que celebran cada victoria parcial del propio fracaso. Interpretes y representantes de nadie, ni de trabajadores ni de empresarios, la actualidad es el fracaso de un modelo que ante la bajamar de precios y demanda dejó al descubierto la falta de idoneidad de los representantes. La crisis que hoy atraviesa la pesca comercial argentina representa un ejemplo palpable —y alarmante— de este callejón sin salida.
Se trata de un sector históricamente robusto, clave para numerosas economías regionales y con un peso simbólico y real en la estructura productiva del país, que hoy se ve paralizado por una tensión insoportable entre rentabilidad empresarial y derechos laborales. Con la caída de la demanda internacional y la depresión de los precios globales; empresas han optado por mantener los barcos en puerto. El argumento esgrimido: los costos laborales vuelven antieconómica la actividad. La consecuencia es inmediata: ni se pesca ni se trabaja. El trabajo, antaño columna vertebral del ciclo productivo, hoy es percibido en algunos sectores como un lastre operativo, una variable incómoda que conviene minimizar. Es como contemplar un barco con su motor intacto y decidir no zarpar porque el combustible encarece el viaje. Pero un motor que no se enciende, por caro que sea el gasoil, no es ahorro: es naufragio por omisión. No invertir en el trabajo es como negarse a respirar para evitar el costo del oxígeno: una lógica que confunde eficiencia con inactividad.


Desde un extremo, se idealiza la rentabilidad como único criterio de supervivencia. Desde el otro, se blinda el statu quo laboral, sin permitir una revisión de convenios colectivos que ya no dialogan con la realidad. El resultado es un estancamiento estéril: barcos inmóviles, trabajadores desocupados, recursos desperdiciados y comunidades enteras a la deriva. Pero cuidado.! La posibilidad de pescar un recurso nacional es un atributo que ofrece el Estado y como tal, al final de la discusión, bien podría cambiar el permisionario si sus arcas se ven comprometidas. Algo que ambos participantes coquetean rayanamente con el precipicio, maxime cuando la Ley de Bases y el DNU 70/23 han marcado el parpado inferior de algunos defensores aperturistas a ultranza, que sostienen su posible revancha.
La pregunta central es quién asumirá la responsabilidad de poner fin a esta lógica de suma cero. No faltan capacidades técnicas ni voluntad de trabajo. Lo que escasea es el coraje político y social para replantear las reglas del juego. Es indispensable repensar los convenios colectivos de trabajo, no para avasallar derechos, sino para reequilibrar cargas, modernizar condiciones y hacer del trabajo productivo una plataforma de desarrollo, no un obstáculo económico. Modificarlos con respeto por lo firmado, pero con la flexibilidad necesaria para adaptarse a un mundo cambiante, no implica claudicación, sino evolución. Falta dialogo y sobre arrogancia.
Ni el ajuste salvaje ni el inmovilismo sindical ofrecen futuro. La única salida posible es la construcción de un nuevo contrato social: uno que comprenda que el trabajo debe ser digno, pero también sustentable económicamente, pues nadie se mueve ni invierte si no es por rentabilidad; la empresa debe ser rentable, pero no a costa de la exclusión de ningún participante.
La pesca argentina —y con ella, tantas otras actividades productivas— necesita salir de la lógica del enfrentamiento para entrar en una lógica de cooperación. Solo a partir de una conciencia compartida, del respeto real por el otro, será posible recuperar la productividad sin sacrificar justicia. Lo contrario conduce, de forma inevitable, al colapso.
Paradójicamente, el mundo parece haber realizado parcialmente el sueño de Rand: los nuevos «Atlas» (Musk, Bezos, Zuckerberg) son reverenciados como visionarios, mientras el resto compite por espacios de subsistencia. Pero también fracasa esa utopía: sin quienes conducen, limpian, alimentan, curan y codifican —sin la red de soporte humano— el sistema colapsa. Como en la novela, pero al revés: no es la ausencia del empresario la que derrumba el mundo, sino el olvido del trabajador.
¿Qué hacer, entonces, en este 1º de mayo del siglo XXI? La respuesta no puede ser una nostalgia melancólica por el viejo proletariado, ni una ciega idolatría por el emprendedor. Ser empresario no es para cualquiera.
Tampoco basta con oponer el «capital» al «trabajo» como categorías irreconciliables. Lo que se impone es imaginar una nueva ecología productiva, donde la creación de valor y productividad se reconozca como tarea plural, interdependiente y ética.


Quizás el nuevo Atlas no sea un CEO omnipotente ni un colectivo obrero marchando con banderas rojas y negras. Sea, más bien, quien entiende que sostener el mundo requiere del otro. Que no hay innovación sin justicia, ni productividad sin dignidad. Que el trabajo es más que empleo: es construcción de sentido, de vínculo, de futuro, de empresa.
Hoy, el verdadero acto revolucionario no es elegir entre Galt o Marx, sino diseñar una tercera vía. Una en la que el genio creador y la fuerza laboral caminen juntos, no como enemigos, sino como aliados. Porque ningún Atlas carga el cielo solo. Porque sin memoria, no hay progreso. Y sin justicia, no hay futuro que valga la pena ser sostenido.
Feliz día del trabajador..!