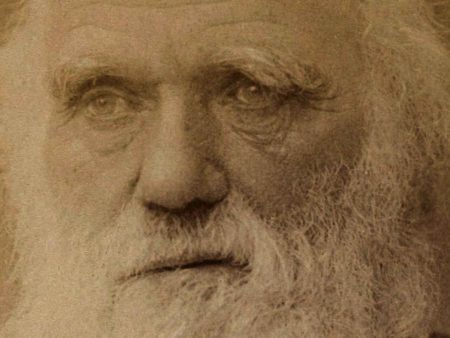La administración Trump ha encendido la mecha de la mayor guerra comercial de la historia moderna, apuntando directamente al corazón del modelo de desarrollo chino. Sin embargo, en esta partida de ajedrez geoeconómico, China no se siente provocada: se sabe desafiada. Y ante ello, no tiene otra opción que responder como ya lo hizo Canadá.
Más allá de aranceles, represalias y declaraciones, la disputa trasciende el comercio: EE. UU. busca frenar el ascenso sistémico de una potencia que combina planificación, tecnología e inversión como motores de un crecimiento sostenido. La estrategia china —con su verticalismo industrial, su dirigismo financiero y su apertura selectiva— cuestiona los dogmas del libre mercado anglosajón. Por eso la guerra no es sólo por acero, soja o chips, sino por el modelo de futuro que prevalecerá.
Pese a las provocaciones, China demoró la represalia. Optó por el temple estratégico: ofreció diálogo, razonabilidad y apertura negociadora. Pero cuando la otra parte impone medidas unilaterales, socava reglas multilaterales e ignora consensos históricos, la moderación deja paso a la acción simétrica.
Esta guerra tampoco es bilateral. Es un conflicto sistémico entre un mundo multipolar que defiende el comercio abierto y cooperativo, y una potencia que intenta redibujar las reglas en función de su declinante hegemonía. La reacción global no tardó: la UE, Canadá, India, Rusia y otras potencias ya han elevado sus protestas ante la OMC. El unilateralismo ha encendido un frente que excede con creces a Beijing.
China lo entiende bien: está librando una batalla no sólo económica, sino civilizatoria. Defenderá su sistema de desarrollo —socialismo de mercado con características chinas— no porque sea perfecto, sino porque ha funcionado. Porque ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza, y porque aporta un tercio del crecimiento global desde hace dos décadas.
El conflicto será largo. Dolerá. Pero para China, la derrota significaría renunciar a su derecho soberano a definir su futuro. Y eso, simplemente, no está en juego. Por eso abrirá aún más su economía, garantizará entornos estables para empresas extranjeras, y avanzará con firmeza. Porque, como todo en Oriente, el tiempo es el mayor aliado del que no se desvía del propósito.
El país atraviesa momentos difíciles, la pesca lo siente y se resiente. Ahora la estocada final es una guerra económica mundial cuyo bastión en la autoprotección de países receptores de productos argentinos puede agravar aún más la situación. Algún sector importante de la alicaída industria nacional que, poco sabe de competencia, se encuentra con el país a contramano en una idea aperturista donde algunos empresarios tiemblan porque no están acostumbrados a competir, se desequilibran.
Es el fin de la globalización, al menos de bienes y servicios tecnológicos, y a Dios gracias, demandantes de alimentos, que ahora, deberán ajustar aún más sus costos para poder ingresar al mercado norteamericano, pero pronto, después de la represalias de bloques y países que se vieron agraviados con estas decisiones de la Casa Blanca, ajustarán también sus aranceles.
Daría la impresión, con la calculadora en mano, siquiera una rebaja escalonada de DEX, o una nueva segmentación del DUE podrían paliar la situación que inexorablemente llevara al sector a hacer un gran planchazo, con empresas que ya analizan el concurso preventivo como salida viable de corto plazo. Hace un año poníamos en alerta al sector pensando en lo que podría llegar; e inexorablemente llegó.
La única variable que puede hacer llegar a un perfil más acorde a la necesidad de la preciada rentabilidad y con ella un nacimiento de un nuevo ciclo económico en el sector es meter manos en costos. Las empresas chocan con dos graves problemas, en principio la mano de obra calificada y dispuesta a hacer sacrificios por una mayor productividad; y por otro lado, la necesidad de empezar a recortar capacidad ociosa dentro de la estructura de la masa laboral. Se vienen momentos difíciles, aun para quienes puedan sobrevivir a una situación donde se empiezan a alinear problemas de fondo nacionales estructurales y otros de índole compleja que arriban desde el exterior a las fronteras. Las condiciones para el eclipse están dadas, y podría tener consecuencias dramáticas principalmente en Mar del Plata y Chubut, bastiones de la pesca en Argentina representativas de los mayores polos de merluza y langostino, dos especies donde la demanda mundial atraviese un fuerte declive, pero a diferencia cíclica de otros periodos, parecen ahora haber sido reemplazados por especies de cultivo de menor valor culinario (tilapia-pangasius y camarón de cultivo), pero con precios algo mas accesibles para los bolsillos del consumidor externo.
En medio del movimiento retractivo que —aunque incómodo— era también previsible, y que por desconocimiento conceptual se ha etiquetado erróneamente como “crisis pesquera”, reaparecen viejas prácticas que sugieren una resistencia profunda a adaptarse a un entorno que ha mutado. La actividad enfrenta hoy condiciones para las cuales muchos de sus actores no han sido históricamente preparados. La tormenta no es solo económica, es también cultural, estructural y mental.
Hasta hace poco, el debate se centraba en cuestiones de costos: estructuras operativas pesadas, baja eficiencia relativa y una gestión escasamente orientada a la anticipación. Ahora, a esa complejidad se le suma un nuevo componente: las tensiones de mercado, agudizadas por recientes decisiones arancelarias en Estados Unidos, que podrían generar un cuello de botella adicional a la ya tensionada rentabilidad del sector.
Sin embargo, detenerse en esta fotografía sería no solo insuficiente, sino erróneo. La retracción de la actividad, más que una crisis estructural, responde a un reacomodamiento inherente a todo proceso económico maduro: un nuevo ciclo. No hay crecimiento sostenible sin consolidación previa, ni expansión que no se edifique sobre la corrección de sus excesos.
El precio como señal, no como excusa
El caso paradigmático del langostino, cuyo precio internacional cayó de 12 a 4,5 dólares por kilo sin una reacción proporcional del sector hasta bien entrado el umbral de los 6 dólares, ilustra con crudeza el verdadero problema: la incapacidad para anticipar y leer el mercado en tiempo real. No es un problema de precios. Tampoco, estrictamente, de mercado. Es, ante todo, un problema de información, análisis y toma de decisiones. La ceguera estratégica, más que la variación del valor, es la que encalló a muchos.
La mentalidad que se consolidó entre 2012 y 2021 —un período dorado, casi milagroso, que convirtió permisos y barcos en coronas empresarias— ha dejado una estela de confusión entre capital patrimonial y capacidad directiva. Ante la caída de precios, algunos intentaron sostener rentabilidad con mayores volúmenes, buscando compensar la merma de precios (P) con aumentos de cantidad (Q). Pero eso, en un mundo interconectado, saturado y competitivo, ya no alcanza.
La rentabilidad no desaparece, se traslada
Cuando una tonelada de filet de merluza puede ser colocada en el mercado a $3.200 o un kilo de langostino congelado a bordo se comercializa por debajo de los U$S 6.000, y hay actores que logran hacerlo sin incurrir en pérdidas, el diagnóstico es irrefutable: el problema no es el precio, sino la eficiencia interna o la calidad del producto de quienes no logran operar en esos niveles. Esto no es una cuestión ideológica, sino técnica. Y en este sentido, apelar al Estado como compensador de ineficiencia, escudado en lógicas redistributivas, no solo representa una regresión keynesiana mal entendida, sino una claudicación del principio de autonomía empresarial.
La pulsión por reinstaurar un Estado protector —al modo de un Robin Hood moderno, que segmente amparos según flotas o modalidades extractivas— no es más que un reflejo nostálgico de quienes rehúyen la crudeza de una verdad inexorable: la rentabilidad no se construye en la sombra del subsidio ni en la caricia de la dádiva, sino en el rigor de la eficiencia productiva. El auténtico empresario sabe, como axioma primero, que cuanto más distante se halla el Estado de los asuntos privados, más fértil es el terreno para la innovación, el mérito y la competitividad. En cambio, aquellos otros que han erigido su arquitectura empresarial sobre el culto al vínculo estatal —convirtiendo a la proximidad con el poder en cimiento y escudo— comienzan a vislumbrar que su tiempo se desvanece. Y por eso claman, insisten, y repiten, como quien sabe que el eco es lo único que queda cuando ya no hay mas palabras.
Costos: el verdadero eje del porvenir
En múltiples empresas del sector, el área de costos fue durante años una oficina secundaria, opacada por la euforia del acceso al recurso y la valorización espontánea de los productos. Hoy, ese mismo departamento, si aún existe, será el pilar más relevante para quienes pretendan sostenerse, crecer o al menos sobrevivir.
Un empresario puede —y tal vez debe— desconocer los detalles técnicos de cada proceso. Pero no puede, sin comprometer el futuro de su empresa, carecer de la humildad para rodearse de quienes sí los dominen. ¿Cuanto hace que la empresa pesquera no invierte en conocimiento?. Si no se conoce con certeza si el problema de rentabilidad proviene de un ciclo económico, de una caída de precios, o de un sobrecosto estructural, entonces no se puede diagnosticar ni corregir, y toda estrategia será ensayo y error. El departamento compras junto al capital de trabajo será el bien mas preciado. Así como la chimenea ventea dólares quemados de combustible, este olvidado sector de la empresa debe volver a estar entre las prioridades.
El mercado cambió. Y no volverá atrás.
Con la nueva política arancelaria impulsada por la administración Trump, se avecina una tormenta adicional. Incluso quienes lograron optimizar su estructura de costos, podrían encontrarse con que ya no es suficiente. Un mercado que paga menos, que cambia hábitos de consumo y que desplaza productos tradicionales no tiene misericordia por quienes llegan tarde a su comprensión. En este punto, el factor cultural vuelve a ser central.
Hace apenas dos décadas, nadie imaginaba que las dietas de millones de personas estarían compuestas por paltas, cereales integrales o pescado crudo. Hoy esos productos son industrias millonarias. Mañana, podrían dejar de serlo. En ese contexto, quien no logre adaptarse en tiempo y forma, quedará fuera. Así como los hábitos impulsan industrias, también pueden sepultarlas. La única defensa duradera es la versatilidad de costos: una estructura flexible, ajustable, con capacidad de respuesta rápida.
Conclusión: del espejismo del mar al mapa de la rentabilidad
No existe en este momento una crisis pesquera como tal. Lo que existe es un reajuste profundo del modelo de negocios del sector, impulsado por un cambio en los precios, los mercados y —en última instancia— en los hábitos. Lo que se denomina como crisis, en rigor, es el resultado de una crónica desconexión entre lo que se produce, cómo se produce y lo que el mundo está dispuesto a pagar. Imagínese en tiempos virtuales y tecnológicos fabricar perinolas y pretender valores en moneda constante y dura como en la década de los ´60 o peor aún, que el gobierno de turno pueda subsidiar u otorgar beneficios para quienes los fabrica.
No es la culpa del otro. Es hora de aceptar que, si otros logran rentabilidad donde uno fracasa, el problema no está en el mercado, sino en la capacidad de adaptación propia. La solución no vendrá del Estado, ni del favor ajeno y mucho menos de la violación en las normativas. Vendrá de quienes comprendan, con inteligencia empresarial y sentido económico, que la única ruta segura es la eficiencia sostenida y el trabajo con mano de obra capacitada para esas decisiones.
Como siempre, se expone al criterio del lector, que no son 4 los puntos cardinales como tampoco 7 los colores del arco iris, dejando las consideraciones de ésta temeraria dinámica, a su juicio, sugiriendo que no la desconozca… esta es una opinión más, de la que puede o no estar de acuerdo.
By DMC